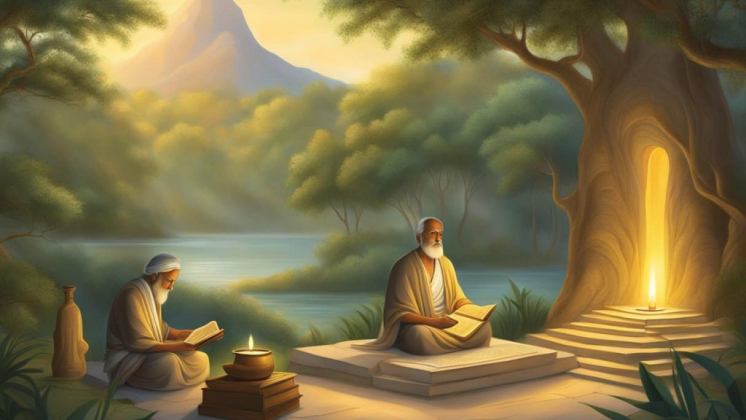La extraña afinidad entre la cosmogonía del Renacimiento y la de los Upanishads
El Renacimiento se considera una época en la que se formó la identidad de la civilización occidental. Esta sensación probablemente se ve reforzada por el hecho de que de este período se estudia principalmente la estética, la plasticidad de las formas, la perspectiva, el racionalismo urbanístico, el equilibrio de los volúmenes y el supuesto individualismo. Existe otro aspecto de este importante período histórico, una trascendencia de tipo casi iniciático y mágico. Sin embargo, se trataba de una «Magia Naturalis», ilustrada por el erudito napolitano Giovan Battista Della Porta. El autor deseaba estudiar los secretos de la naturaleza que, según Heráclito, amaba esconderse. Lo que se estaba desarrollando en esa época afortunada era una concepción mística unida a una espiritualidad de tipo cosmológico. Este despertar cultural que afectó a Italia, antes de extenderse por toda Europa, estaba impregnado de una profunda religiosidad de sabor casi esotérico que, aunque no tenía ningún punto de contacto, era muy similar a algunas doctrinas orientales. La filosofía platónica y neoplatónica parece proporcionar al Renacimiento algunos elementos análogos a cierta religiosidad india. Se podría pensar en un vínculo con Oriente a través de la filosofía platónica, pero sabemos que estas elaboraciones espirituales fueron sistemas de pensamiento distantes entre sí en el tiempo y en el espacio. Además, entre los escritos de Platón y la redacción de los Upanishad parece haber poco menos de medio milenio. A pesar de ello, nos sorprenden las increíbles similitudes. Las dos filosofías dan importancia a un principio trascendente, el Uno para Platón y el Brahman para el hinduismo, del que emanarían todas las cosas. En el neoplatonismo, el alma se concibe como una entidad intermedia entre el mundo divino y el material. De este principio surge el concepto, totalmente renacentista, del hombre como centro del universo, concepto que quiere expresar el mismo principio, un puente entre la materia y Dios. De manera similar, en el hinduismo, el alma (Atman) es una chispa divina atrapada en el ciclo de los nacimientos.
Además, en el Renacimiento tenemos el concepto de Philosophia perennis o «Arcana teologia», una tradición primordial con un sabor casi metastórico. Esta definición parece tener profundas analogías con el concepto de «Sanatana Dharma», literalmente «ley eterna» o «doctrina eterna», que sería el verdadero nombre del hinduismo. En ambos casos se habla de una verdad universal atemporal que históricamente se habría dispersado en múltiples ramificaciones. Los romanos hablaban de Mos Maiorum, las costumbres de los antiguos, que los romanos creían que habían sido transmitidas por sus antepasados. En el Renacimiento encontramos el concepto de una entidad divina viva en el propio universo. El filósofo del siglo XVI Bernardino Telesio, retomando el concepto de un universo impregnado de esencia divina, y por consiguiente la naturaleza estaría dotada, para él, de leyes propias, llegando a concebir todo como dotado de un alma o sensibilidad, una forma de panpsiquismo. Todo lo contrario de la filosofía cartesiana. Tommaso Campanella hereda estos principios de Bernardino Telesio y también postula la existencia de un alma en muchas partes del universo impregnadas de Dios que nos parecen inanimadas, pero que tendrían una inteligencia o, al menos, una conciencia, aunque diferente de cómo la concebimos nosotros. Este es un principio que también encontramos en cierto jainismo y en una determinada escuela del budismo, la escuela Mahayana Tien Tai. Esta forma de pensamiento cree que lo que llamamos conciencia no es una excepción, sino una característica fundamental del universo, aunque no se nos manifieste. Son escuelas de pensamiento que en Oriente se denominan insondables. En Italia, otro filósofo, Agostino Steuco, erudito y filólogo, trata de la «filosofía perenne». Volviendo a Campanella, el filósofo dominico, también él, como hombre del Renacimiento, concibe un universo vivo e inteligente en el que todo participa del conocimiento. Sabemos que no hubo influencias, pero es innegable la afinidad con algunos aspectos del hinduismo y de algunas escuelas budistas. E
l filósofo Karl Jaspers, fallecido el siglo pasado, también observó algunas similitudes entre mundos separados como Grecia y la India y lo justificó con su teoría de los períodos axiales de la historia, durante los cuales se habrían desarrollado diferentes tradiciones filosóficas y religiosas en diversas partes del mundo. Un método diferente para justificar muchas analogías subrayadas por la filosofía perenne. Estas analogías también fueron observadas por un famoso teólogo, el cardenal francés Jean Marie Danielou, en su ensayo en el que describe las profundas afinidades entre Dioniso y la deidad india Shiva. En el Renacimiento, en la Academia Neoplatónica de Careggi en Florencia, estudiando a Platón y traduciendo, como hizo Marsilio Ficino, el Corpus Hermeticum, pensaban echar un vistazo a las antiguas tradiciones del Mediterráneo y, en cambio, sin quererlo, construyeron un puente espiritual con la India, anticipándose siglos al romanticismo de Friedrich Schelling o a los estudios realizados tras el descubrimiento en Europa. William Jones, en 1786, presentó un ensayo en el que se subrayaba la similitud entre el sánscrito, el griego y el latín. En el siglo pasado, el filólogo y estudioso de las religiones Georges Dumézil, con un estudio sobre la comparación de las religiones, descubrió que algunos ritos de la religiosidad arcaica romana eran muy similares a los ritos que se encontraban en el hinduismo. Un solo ejemplo es el de las dos hermanas que llevaban a un niño al templo y representaban la aurora, el amanecer y el sol nuevo.
Fuente: https://www.ariannaeditrice.it/articoli/cosmogonie
Traducción de Juan Gabriel Caro Rivera