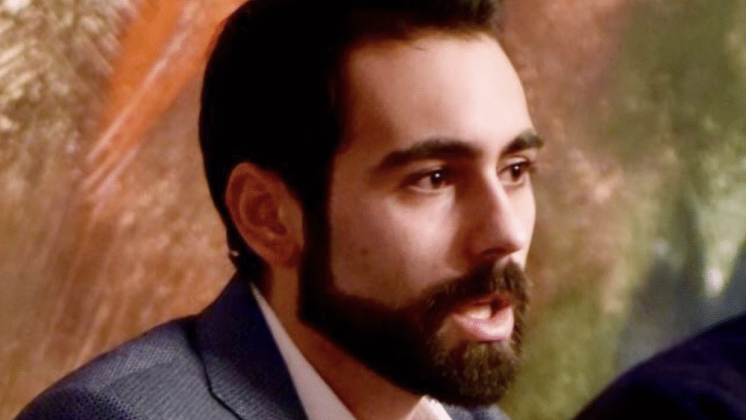Luca Siniscalco: “El arte aún puede servir de recipiente para el fuego sagrado”
Luca Siniscalco es un académico italiano cuyo trabajo sigo con interés. Sigue trabajando en muchos campos, como la filosofía y la literatura alemanas contemporáneas, la estética, el arte contemporáneo, el simbolismo y la filosofía de la religión. Hablamos con él sobre la transformación del arte y el papel que desempeña la inteligencia artificial en este proceso.
En el mundo actual, todo, desde las identidades biológicas hasta las artísticas, está siendo «desarraigado». ¿Qué significa este desarraigo y cómo afecta a las funciones del arte?
La filosofía occidental ha interpretado el mencionado proceso radical a través de diversos marcos: la teoría marxista habla de «alienación», mientras que Nietzsche diagnostica esta condición como el trágico acontecimiento del «nihilismo». En cualquier caso, ambas captan una virulenta dinámica dualista en la que la unidad de los seres se fragmenta progresivamente. La Modernidad inauguró esta trayectoria, marcada por la noción de Max Weber de «desencantamiento del mundo» y su racionalización instrumental. La posmodernidad, a su vez, dirige la razón logocéntrica moderna criticando los principios y valores de la modernidad, acelerando aún más la fragmentación y la inestabilidad ontológica.
Esta transformación repercute profundamente en el ámbito del arte, sobre todo en el estatus ontológico de las imágenes artísticas. En las civilizaciones premodernas y tradicionales, la esencia, la forma y la función del arte eran inseparables de lo sagrado y se expresaban a través de imágenes simbólicas en las que coincidían lo particular y lo universal. Con la modernidad, estas imágenes sufren un proceso de materialización y secularización, despojadas de sus raíces trascendentes y reducidas a dimensiones inmanentes, históricas y naturales. Además, en la posmodernidad se pierde incluso esta base inmanente: las imágenes aparecen como fantasmas rizomáticos, desligados, sin lugar y proteicos. Lo que surge es un paisaje estético de simulacros aeriformes, en el que la esencia de los seres irradia una vacua nada: el triunfo, podríamos decir, del meme.
Expresado en términos tradicionalistas y guénonianos, la «Gran Muralla» que antaño blindaba el mundo humano y lo protegía de la intrusión de influencias telúricas se ha desmoronado. Mientras que la materialización del mundo en la modernidad – un acontecimiento de «solidificación» ontológica del mundo sensorial – bloqueaba el acceso a lo trascendente, las «fisuras» de la posmodernidad abren portales a reinos ontológicos superiores e inferiores. Así, asistimos a un retorno de lo numinoso en formas distorsionadas, las de la «segunda religiosidad» (O. Spengler). Este proceso, sin embargo, no sólo repercute en la atmósfera imaginativa de la que están dotados varios fenómenos socioculturales punteros contemporáneos (los mitos del mundo posmoderno, desde el culto al ecologismo ideológico hasta los apocalipsis gnósticos de cierta cultura pop y la espiritualidad maniquea del «wokeísmo»). Afortunadamente, también surge dentro del deseo de numerosos artistas, cada vez menos marginales, cada vez más visibles culturalmente, la idea de fomentar la manifestación estética de lo sagrado, reconstruyendo puentes con formas de metafísica vertical y superando el interregno del nihilismo.
En este complejo escenario, pueden distinguirse dos grandes tendencias en el arte contemporáneo: una que fomenta el proceso de «desarraigo» abrazando e incluso acelerando la autonomía radical y la fragmentación; y otra que trata de invertir esta dinámica de época, arraigando el arte en lo metafísico y permitiendo que el Origen se manifieste a través de nuevas formas. Como dijo Gustav Mahler, «la Tradición no es el culto de las cenizas, sino la preservación del fuego». Así pues, el arte puede seguir sirviendo de recipiente para este fuego sagrado.
Hoy en día, cualquier cosa declarada arte o etiquetada como obra de arte es ampliamente aceptada como tal. ¿Cómo se manifiestan las anomalías producidas por la modernidad en las formas de crear y consumir obras de arte?
Como ya se ha dicho, en un plano más radical que el formal, la obra de arte se ha visto invadida por una auténtica transformación ontológica, mucho más relevante que las modificaciones específicas y sectoriales que se han producido en su ámbito estilístico y técnico. El arte, antaño inmerso en funciones rituales y cultuales, se ha vuelto autónomo, desvinculado de sus fundamentos sagrados y metafísicos. Su legitimidad deriva ahora de criterios como la novedad, la provocación, la ironía, la moralidad, el compromiso sociopolítico, la astucia conceptual, etcétera. Además, con el triunfo del subjetivismo, la obra de arte ya no se valora por sus cualidades intrínsecas o reveladoras, sino por la capacidad de un agente – ya sea artista, comisario o sistema de mercado – para enmarcarla como arte. Esta es la esencia de lo que se ha dado en llamar el «sistema del arte contemporáneo»: una red de agentes legitimadores que determina el valor estético, el precio de mercado y las prácticas de consumo.
Este giro subjetivista corre el riesgo de confundir el ámbito del arte con otras prácticas adyacentes pero distintas – el diseño gráfico, el marketing o incluso el discurso teórico –, especialmente en géneros de arte conceptual en los que la presencia sensual y material es suplantada por proposiciones intelectuales. Cuando se une a la mercantilización capitalista, la virtualización digital y la sobrecarga cognitiva característica de la modernidad tardía, la escena artística contemporánea adquiere un carácter trágico.
Con la retirada de la religión de la esfera social, el arte y la cultura parecen asumir una función sustitutoria. ¿Esto sitúa al arte como una mera «herramienta»? ¿Qué implicaciones tiene esta instrumentalización del arte para los valores sociales y la libertad creativa?
Lo que usted llama correctamente «la retirada de la religión de la esfera social» está relacionado con el proceso de secularización. En la época moderna, el arte profano, como parte de la cultura humanista y secular, ha sustituido de algún modo a la religión a la hora de ofrecer instrumentos culturales a la humanidad para captar, ordenar e interpretar la realidad, al menos en su esfera fenoménica y material. Sin embargo, con el colapso de los cánones culturales modernos bajo el peso de la fragmentación posmoderna, el mismo arte se ha visto implicado en la crisis cultural general, al no ser ya capaz de proporcionar una herramienta comunitaria integral para descifrar la compleja realidad global.
No obstante, el arte conserva una potencialidad latente debido a su vínculo originario con lo sagrado, tal y como lo capta el concepto de aura de Walter Benjamin. Esto abre la posibilidad, al menos teórica, de un movimiento contrario que intente restaurar la unidad entre la libertad creativa y el fundamento metafísico. Tal vez sea éste el principal reto del arte en la época postsecular.
¿A qué corresponde el concepto de «arte» en el contexto actual? Dado que la sociedad moderna no sólo considera las dimensiones estéticas y culturales, sino también los aspectos políticos, económicos e ideológicos, ¿cómo está evolucionando la función del arte?
El arte contemporáneo no se define por la coherencia estilística, sino por el pluralismo, la fragmentación e incluso la contradicción. El medio académico contemporáneo ha abandonado en gran medida la pregunta metafísica «¿Qué es el arte?» en favor de definiciones performativas. Como señaló Dino Formaggio, «Arte es todo lo que los hombres llaman arte».
Esta apertura performativa permite corrientes diversas e incluso opuestas dentro del campo. Mientras que la tendencia dominante suele reflejar la ironía posmoderna, la desmaterialización y el nominalismo estético, existe una presencia creciente – tanto en el discurso académico como en la práctica artística – de movimientos que buscan la resimbolización, nuevas mitologías y un reencantamiento del mundo. A pesar de no estar valorizada en la cultura y los medios de comunicación dominantes, esta actitud está ampliamente extendida en la forma en que los artistas entienden su propio papel y vocación cultural.
Desde esta perspectiva, surge el retorno a una función artística cualitativa y abisal, capaz de evocar formas y significados. En este contexto, la estética se entiende cada vez más no sólo como una teoría de la percepción, sino como una teoría de la revelación, un «desvelamiento» del Ser (Ereignis en términos de Heidegger). El arte se convierte en un poder formativo que extrae significado de lo informe y lo organiza en configuraciones simbólicas. Así, el acontecimiento artístico puede servir como acto ontológico: un gesto hacia el Origen, hacia ese fundamento infundado del que procede toda manifestación. Como he argumentado en otro lugar (por ejemplo, L'immagine come ponte. Un'estetica del sovrasensibile, 2019), el arte simbólico funciona como un puente entre lo visible y lo invisible.
¿Cómo puede evaluarse la inclusión de la inteligencia artificial en los procesos de producción artística dentro de la crítica de Heidegger a la tecnología? ¿De qué manera la IA transforma las percepciones de la esencia del arte y la creatividad del artista, y qué cuestiones existenciales y éticas pone en primer plano esta transformación?
La inclusión de la IA en la producción artística invita a la reflexión crítica, sobre todo a la luz de la crítica de Heidegger a la tecnología. Para Heidegger, la esencia de la tecnología moderna no es en sí misma tecnológica, sino que reside en su naturaleza enmarcadora (Gestell, «el marco»), que reduce a los seres a meras reservas en pie (Bestand), recursos que hay que explotar. De hecho, en la teoría de Heidegger, el ambivalente carácter «suprahumano» de la tecnología forma parte del destino occidental (y ahora mundial). Por lo tanto, puede representar también una oportunidad para aquella parte de la humanidad que sea capaz de trascender su naturaleza biológica ya dada, que además incluía originalmente también un instinto técnico. El peligro de la Gestell esconde así un «poder salvador» (das Rettende).
La IA, como culminación de la tecnicidad moderna, no es una herramienta neutra, sino la manifestación de una visión del mundo subyacente, que da prioridad a la eficiencia, la optimización y el control. Opera en el reino «sutil» de la virtualidad, cumpliendo la profecía de Ernst Jünger de una «espiritualización de la tierra» (Erdvergeistigung). Como tal, la IA es tanto el apogeo de la voluntad de poder como el umbral de su potencial superación. Su creatividad algorítmica apunta hacia un retorno al caos – tal vez un eco digital del Caos griego – del que podrían surgir nuevos órdenes simbólicos.
Es a partir de este poder dinámico y rizomático que procede la IA, superando quizás las fuerzas motrices meramente materialistas de esa tecnología moderna criticada por Heidegger. Como ya se ha visto al mencionar la teoría de Guénon, nuestro mundo parece revivir – aunque a menudo en formas invertidas y pervertidas – los arquetipos tradicionales.
Y si la materia es también cualidad, si la materia es también forma, entonces la materia también hará evidente esta cualidad propia, que está en cierta medida conectada con la dimensión espiritual. Y la evidencia de la materia sólo puede ser su estética.
En la época posmoderna, licuada, también la materia se licúa: la IA contribuye al proceso.
La IA también desestabiliza el aura de la obra de arte al colapsar la distancia entre creación y reproducción. Sin embargo, esta pérdida no es necesariamente irreversible. Como Benjamin señaló en sus reflexiones sobre el «sex appeal de lo inorgánico», las formas digitales pueden seguir produciendo fascinación estética. Lo que importa no es si la IA es «verdaderamente» creativa, sino cómo nos relacionamos con ella: si la abordamos con inteligencia simbólica, capaz de reorientar su producción hacia un significado metafísico más profundo.
El riesgo de confundir la gratificación sensual con el objetivo del arte, el olvido de su dimensión sapiencial, simbólica y espiritual, la banalización de la cultura, sustraída a su dimensión trágico-existencial y reducida a entretenimiento, son resultados de la reproductibilidad técnica cuando se identifica tout court con la reproductibilidad del Capital líquido, que va acompañada, no por casualidad, del proceso que Yves Michaud definió como «la vaporización del arte». Pero, ¿no se presenta ya así la situación general estética, cultural y espiritual? Citando al profesor Derrick de Kerckhove, de una entrevista reciente: «Sólo un porcentaje muy pequeño de la sociedad escapará al canto de sirena de la GenAI. Si a esto le añadimos el hecho de que la mayoría de la gente depende de sus smartphones para recordar, pensar y orientarse en el espacio, obtenemos una sociedad que no piensa en absoluto. Pero puede que esto no sea tan malo después de todo. Los grandes modelos lingüísticos (LLM) enderezarán el pensamiento de la persona media y dejarán a quienes no los utilicen en exceso en el papel de verdaderos creadores». Estos últimos podrían convertirse en el «pastor del Ser» (der Hirt des Seins) – por usar el léxico de Heidegger – actuando como «curador» de los flujos algorítmicos y transfigurando el acto técnico (techne) en uno poético (poiesis) capaz de hacer surgir a los seres, revelando su verdad.
Para resistirse a la trivialización del arte en mero entretenimiento o espectáculo algorítmico, los artistas deben reafirmar la vocación sapiencial y simbólica del arte. Para ello, puede que no sea necesario rechazar la IA, sino integrarla en una visión «arqueofuturista» (Guillaume Faye) que reencante la técnica a través de la imaginación mitopoética. La teoría de la «cosmotecnia» de Yuk Hui – la idea de que las distintas civilizaciones incorporan valores morales y cosmológicos a sus tecnologías – ofrece un marco poderoso para esa reimaginación. Reconocer el pluralismo metafísico latente en los distintos paradigmas tecnológicos podría abrir nuevas vías ontológicas para el arte y la cultura en la época de la IA generativa.
Traducción de Juan Gabriel Caro Rivera